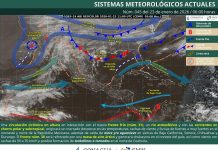El discurso vacío: cuando el lenguaje político deja de significar
Por Miryam Camacho
La #VideoColumna de la Mtra. @MIRYAMCAMACHO: El discurso vacío: cuando el lenguaje político deja de significar.
— Víctor Americano Noticias (@americanovictor) October 24, 2025
En la era de la inmediatez, el discurso político perdió su capacidad de inspirar y de convencer. Entre los que bombardean con mensajes y los que no logran articular… pic.twitter.com/RsyUBVA5mU
En la era de la inmediatez, el discurso político perdió su capacidad de inspirar y de convencer. Entre los que bombardean con mensajes y los que no logran articular ninguno, la política se ha vuelto un espacio de ruido constante y de pensamiento escaso.
El problema del discurso político no es lo que promete, sino lo que ya no logra decir. Durante décadas, la palabra fue el centro del poder: los discursos movían masas, definían ideologías y sostenían proyectos. Hoy, en cambio, la palabra se ha convertido en una moneda inflacionaria: cuanto más se usa, menos vale.
Los políticos no hablan para explicar, sino para estar presentes. Y los ciudadanos no escuchan para comprender, sino para reaccionar. La conversación pública dejó de ser un intercambio de ideas; se volvió un pulso de visibilidad. En la política contemporánea, la retórica sustituye al pensamiento, y la inmediatez reemplaza a la estrategia.
Las frases se repiten como consignas gastadas: ‘por el bien de todos’, ‘transformación histórica’, ‘primero los pobres’. El problema no es la intención, sino la reiteración. Cuando un lema se pronuncia más veces de las que se sostiene, deja de ser mensaje para convertirse en ruido.
Cada palabra sin acción concreta erosiona la credibilidad del lenguaje político. Y lo más grave es que esa erosión es silenciosa: ocurre sin escándalo, pero con consecuencias profundas. Cuando todo se llama transformación, nada se transforma.
Así, los discursos se acumulan, pero las ideas se diluyen. El ciudadano deja de distinguir entre lo dicho y lo hecho, y la política se convierte en un espectáculo verbal sin correlato con la realidad.
El lenguaje político actual ya no busca deliberar, sino entretener. Conferencias diarias, mensajes en video, publicaciones cada hora: el flujo de palabras es incesante. El objetivo no es informar, sino ocupar espacio. El discurso se volvió escenografía: lo importante no es lo que se dice, sino que se diga algo.
Esa inflación verbal cumple una función precisa: anestesia. Cuando todo se dice, nada se escucha. Y en esa saturación, la ciudadanía se acostumbra al ruido como fondo inevitable del poder.
El discurso político actual oscila entre dos extremos igual de estériles: los que hablan todo el tiempo y los que no saben qué decir.
Por un lado, están quienes bombardean con mensajes, conferencias y publicaciones, como si la palabra fuera un acto de poder en sí misma. Confunden visibilidad con legitimidad, exposición con eficacia. Y en ese ruido constante, el ciudadano ya no escucha: apenas sobrevive al flujo de datos, memes, frases y promesas.
Por el otro, están los que optan por el silencio. Pero no un silencio estratégico, sino un silencio torpe: el de quien no domina el lenguaje ni los medios, el de quien se quedó fuera de la conversación pública. Ambos extremos —el ruido y la ausencia— generan lo mismo: desconexión.
Hace no tanto culpábamos al monopolio mediático: la televisión, la radio, los noticieros que filtraban la realidad. Hoy, con la aparente democratización de la comunicación, cualquiera puede ser emisor. Y aun así, el diálogo entre poder y ciudadanía nunca ha estado tan roto.
La información se multiplica, pero el entendimiento se reduce. En tiempos de dopamina digital, el mensaje instantáneo reemplazó al pensamiento reflexivo. La política ya no busca construir conciencia, sino provocar reacción. Y entre tanto estímulo, perdimos lo esencial: la capacidad de pensar, de elegir y de deliberar.
El verdadero problema no es que la política haya perdido credibilidad, sino que el lenguaje mismo ha perdido sentido. Las palabras que antes construían realidad hoy solo intentan cubrirla. En los discursos oficiales, en los debates, en los informes de gobierno, el lenguaje ya no sirve para decir: sirve para distraer.
Y cuando el lenguaje deja de nombrar las cosas, el ciudadano deja de poder pensarlas. Ahí empieza la erosión más peligrosa: la del pensamiento colectivo.
El vacío del discurso político no es solo una crisis de comunicación, es una crisis de conciencia. No es que los políticos mientan más; es que ya no tienen que hacerlo. El exceso de palabras vacías produce el mismo efecto que la censura: silencia lo importante.
Si el siglo XX temía a los gobiernos que callaban a la prensa, el XXI debería temer a los gobiernos que la saturan de palabras sin sentido. Porque entre tanto ruido, la mentira ya no se combate con verdad, sino con volumen.

Miryam Elizabeth Camacho Suárez
Comunicadora y abogada con formación en Ciencias Políticas. Combina la precisión del derecho con la sensibilidad narrativa para explorar temas de integridad, transparencia y cultura digital. A lo largo de su trayectoria ha trabajado en el fortalecimiento de la confianza pública y en la reflexión sobre cómo se comunican las instituciones y cómo se preserva la memoria en tiempos de sobreinformación. Actualmente desarrolla proyectos editoriales que entrelazan comunicación, ética y tecnología.